 [Entrevista con Robert Spaemann. En arguments se han publicado ya hasta ahora varios importantes textos del profesor Spaemann: ¿Son todos los hombres personas? (#198), Europa, ¿comunidad de valores u ordenamiento jurídico? (#103), ¿Qué es el fundamentalismo? (#070) y El relativismo intolerante (#005). Reproducimos ahora una entrevista que ha publicado la revista Nuestro Tiempo (nº 613-614, julio-agosto 2005). Destacamos algunas de las sugerentes ideas que explica con detalle el filósofo alemán:
[Entrevista con Robert Spaemann. En arguments se han publicado ya hasta ahora varios importantes textos del profesor Spaemann: ¿Son todos los hombres personas? (#198), Europa, ¿comunidad de valores u ordenamiento jurídico? (#103), ¿Qué es el fundamentalismo? (#070) y El relativismo intolerante (#005). Reproducimos ahora una entrevista que ha publicado la revista Nuestro Tiempo (nº 613-614, julio-agosto 2005). Destacamos algunas de las sugerentes ideas que explica con detalle el filósofo alemán: - Hoy es una afirmación común el sostener que lo natural no tiene ningún carácter normativo. Pero eso es totalmente errado.
- El hombre no tiene una naturaleza meramente animal, sino humana; pero no por eso deja de tener una naturaleza. Y también en el hombre existen defectos respecto de dicha naturaleza.
- ¿Qué pasa cuando alguien no es capaz de sentir ninguna atracción por personas del sexo contrario? Ahí claramente hay un defecto, porque de dicha atracción depende precisamente la preservación de nuestra especie. Y cuando hoy se dice que existen distintas opciones sexuales, se está desconociendo el hecho de que una de estas opciones es constitutiva para la existencia de la humanidad y la otra es una anomalía.
- Las personas han olvidado de qué cosas es capaz el ser humano cuando se le permite todo. Se imaginan que el hombre después de todo es muy pacífico y que hay que dejar que haga lo que le venga en gana. Olvidan cuán rápido se pierde dicha paz. Olvidan cuán delgada es la capa de hielo sobre la que caminamos.
- Los filósofos deben pensar. No deben, sino que quieren pensar. Quieren comprender la realidad. (...) Desde luego no deben dejarse engañar; tampoco deben dejarse intimidar. Deben tener confianza, deben confiar en su razón. Se puede decir que vivimos en una época que ha desesperado de la racionalidad, y es tarea de los filósofos cristianos confiar en la razón, precisamente por el hecho de que creen en Dios.
- Hoy reina la tesis de David Hume: we never do one step beyond ourselves. Todo lo que veo es lo que yo veo, y es mi manera de ver; y todo lo que yo pienso lo pienso yo, y es mi modo de pensar. Los demás pueden decir: bueno, tú lo ves así y yo distinto, está bien. Nietzsche concluye en efecto que si no hay Dios tampoco hay mundo real, sino sólo las perspectivas de cada individuo. Bajo tales condiciones, desde luego, no puede hablarse ya de verdad.
- La doctrina de Dios corresponde siempre a la filosofía, porque pertenece a la racionalidad; no se asumía –como hoy– que hablar de Dios sea hablar de fe, ya que sobre Dios también hay un saber.
- Afirmar al hombre en su capacidad de conocer verdades y creer en Dios es una misma cosa.
- Si alguien quiere vivir en el absurdo, no hay nada que hacer al respecto. (...) En relación a las verdades últimas y decisivas siempre se involucra un momento de decisión. Podemos decir que es racional hablar de Dios, pero se debe añadir que creer en la racionalidad implica una decisión.
- Creo que hoy uno de los temas más importantes es la conexión entre la autocomprensión del hombre y la existencia de Dios. (...) Lo que el hombre piensa de sí mismo depende de que exista Dios o no. Creo que desarrollar los modos en que se da esta conexión es una tarea esencial para la filosofía.
- El filósofo no sabe nada que el resto de las personas no sepa, pero él defiende el saber del hombre común y corriente en contra de los sofistas. Y mientras haya sofística tendrá que seguir habiendo filosofía. En sí, los seres humanos ya saben por sí mismos lo que es importante saber.
Merece la pena leer esta entrevista. Y pensar en lo que dice el sabio Spaemann...]#223 Varios Categoria-Varios: Etica y Antropologia
por Marcela García y Manfred Svensson
____________________________________
 Robert Spaemann (Berlín, 1927) es uno de los más destacados filósofos alemanes de las últimas décadas. Estudió filosofía, teología y romanística en las universidades de Münster, München, Fribourg y París, siendo luego profesor en Stuttgart, Heidelberg y München. Algunas de sus obras han sido traducidas a nuestra lengua, entre las que podemos nombrar “Límites. Acerca de la dimensión ética del actuar”, “Felicidad y Benevolencia”, “Personas: Acerca de la distinción entre algo y alguien” y “Ensayos Filosóficos”. Doctor honoris causa por varias universidades, ha recibido destacadas condecoraciones como el premio Karl Jaspers, y recientemente ha pasado a integrar la Academia China de las Ciencias.
Robert Spaemann (Berlín, 1927) es uno de los más destacados filósofos alemanes de las últimas décadas. Estudió filosofía, teología y romanística en las universidades de Münster, München, Fribourg y París, siendo luego profesor en Stuttgart, Heidelberg y München. Algunas de sus obras han sido traducidas a nuestra lengua, entre las que podemos nombrar “Límites. Acerca de la dimensión ética del actuar”, “Felicidad y Benevolencia”, “Personas: Acerca de la distinción entre algo y alguien” y “Ensayos Filosóficos”. Doctor honoris causa por varias universidades, ha recibido destacadas condecoraciones como el premio Karl Jaspers, y recientemente ha pasado a integrar la Academia China de las Ciencias.
Desde 1992 Spaemann es profesor emérito de la Universidad de München. Este semestre ha vuelto tras largo tiempo a ella, dictando una clase magistral en torno a la pregunta “¿qué significa que el arte imite a la naturaleza?” Con ocasión de su presencia en esta ciudad, el profesor Spaemann ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros sobre distintos temas de ética, sobre la filosofía y el cristianismo, sobre Dios y el modo en que nos entendemos a nosotros mismos.
NATURALEZA Y RESPONSABILIDAD
Profesor Spaemann, usted ha publicado numerosos trabajos sobre ética y ahora ha vuelto a las aulas con lecciones sobre estética. ¿Cuál es el vínculo entre ambos temas? ¿Considera que puede tener actualidad la idea de “acciones bellas”?
Sí, creo que hemos perdido mucho por la separación entre ética y estética. Ante todo mediante el utilitarismo, que entiende la ética sólo como una estrategia para optimización del mundo como un todo. Pero también el formalismo kantiano tiene un concepto muy abstracto de lo que es bueno: bueno es lo que se conforma a un principio ético determinado. Pero que existen ciertas formas de actuar que son “bellas” es algo que parece estar olvidado. Alguien podría preguntarse qué queremos decir aquí con “bello”, en lugar de decir simplemente “bueno”. Pero me parece que tiene mucho sentido que los griegos hayan llamado bello a lo que nosotros llamamos moralmente bueno. Lo que ellos llamaban bueno nosotros lo llamamos conveniente, útil, bueno para mí. La tesis de Platón era que lo bello es también bueno para mí, y creo que hay buenos motivos para renovar esa idea.
¿Cuáles serían esos motivos?
Me parece que cuando sólo se define el bien a partir de la finalidad última a la que tienden las acciones, el hombre se vuelve dependiente de futuristas e ideólogos. Se fija un fin bueno y en nombre de él se permite todo. Lenin afirmaba: a nosotros todo nos está permitido, porque tenemos un programa para optimizar el mundo, y todo lo que sirve a ese programa puede ser considerado bueno. Si uno entra en ese modo de pensar, lo cual por lo demás también hace el utilitarismo, entonces aquellos que conocen el programa, aquellos que saben cómo se construye dicho buen futuro, se convierten en los únicos competentes para juzgar lo que un hombre puede o no puede hacer. Pero me parece que la libertad y dignidad del hombre depende de que pueda decir que hay ciertas cosas que no está dispuesto a hacer.
Hay una hermosa obra de Sófocles, Filoctetes. Filoctetes tiene una enfermedad que es desagradable para sus camaradas, por lo cual en el camino a Troya lo abandonan en una isla. Para defenderse y poder cazar recibe un arco, el arco de Heracles. Pero los griegos no pueden ganar la guerra sin este arco. Entonces viene Ulises y con ayuda de otro joven busca engañar a Filoctetes para recuperar el arco. Pero este joven que lo va a ayudar, Neoptolemo, pregunta qué cara hay que poner cuando se va a decir una mentira tan mala. Y eso me parece una pregunta muy bella: qué cara hay que poner. Ulises desde luego le responde que simplemente lo tiene que hacer. Tiene que perder la vergüenza: se trata sólo de un cuarto de hora, luego volverá a ser un hombre decente, temeroso de Dios, el más piadoso de todos; pero ahora está la victoria en juego. El joven responde que es malo actuar contra la propia physis, contra la propia naturaleza. Aquí me parece estar el concepto de belleza: es bello lo que está en armonía con la propia naturaleza.
A propósito de naturaleza, usted ha escrito tanto sobre la conciencia ecológica como sobre cuestiones de derecho natural, temas en que está presente la noción de naturaleza. ¿Cómo se relacionan estos dos temas entre sí?
Lo que está en conformidad con la naturaleza de un ser vivo también tiene que incluir las condiciones bajo las cuales puede sobrevivir a largo plazo. Un ser que actúa de tal manera que a largo plazo destruye las condiciones de su propia existencia, evidentemente no vive en confirmidad con su propia naturaleza.
Pero en este concepto de naturaleza, ¿quedan conectadas las normas morales específicas con una idea general de la vida buena?
Creo que lo ético es simplemente la vida buena. Pero a la idea de vida buena le corresponden ciertos elementos específicos. Hoy es una afirmación común el sostener que lo natural no tiene ningún carácter normativo. Pero eso es totalmente errado, y en realidad la gente tampoco piensa eso, sino que cuando califican algo de “antinatural” o “perverso”, con ello están calificando algo de modo negativo. La idea de que lo normativo no tenga nada que ver con la naturaleza es una ocurrencia puramente teórica. Hay ahora un hermoso libro de Philippa Foot, “Natural Goodness”, que explica esto muy bien. Muestra cómo tenemos esta noción de lo bueno incluso al emitir juicios sobre animales. Por ejemplo, corresponde a la naturaleza de los leones que la leona enseñe a sus crías a cazar. Cuando una leona no lo hace, es una mala leona, pues no hace lo que corresponde a su naturaleza. Porque si sus crías no aprenden de ella a cazar, no lo aprenderán de nadie. Pero al decir eso no estamos emitiendo un juicio moral, sino que desde fuera emitimos el simple juicio de que la leona no está funcionando, que algo anda mal. En el caso de los hombres esto pasa por la razón y por la libertad, ya que el hombre no tiene una naturaleza meramente animal, sino humana; pero no por eso deja de tener una naturaleza. Y también en el hombre existen defectos respecto de dicha naturaleza. Todos reconocemos eso cuando se trata de defectos corporales. ¿Pero qué pasa en otras áreas? Tomemos un ejemplo que puede ser un poco chocante. ¿Qué pasa cuando alguien no es capaz de sentir ninguna atracción por personas del sexo contrario? Ahí claramente hay un defecto, porque de dicha atracción depende precisamente la preservación de nuestra especie. Y cuando hoy se dice que existen distintas opciones sexuales, se está desconociendo el hecho de que una de estas opciones es constitutiva para la existencia de la humanidad y la otra es una anomalía.
Pero muchos dirían que el ser humano es libre de decidirse, sin quedar atado a su naturaleza, sino dejándola atrás.
Sí, ¿pero de dónde vienen entonces los contenidos con los cuales se llena la idea de vida buena? La vida consiste en un conjunto de impulsos naturales que luego integramos de un modo ético. Aristóteles afirma que la acción buena comienza con una orexis, un impulso. Luego viene la segunda instancia, la razón, que evalúa el asunto y reflexiona si es razonable o no seguir dicho impulso. Pero si no existiera el primer impulso ni siquiera podríamos existir. Por ejemplo, intentemos imaginar cómo sería si no existieran dichos impulsos naturales, sino sólo racionalidad y libertad: para la más simple acción de supervivencia habría que pensar cada vez sobre la necesidad de comer, a pesar de no tener en absoluto hambre; comeríamos por pura racionalidad. La humanidad ya habría desaparecido hace tiempo. Pero las cosas no son así. Tenemos por el contrario un impulso natural a comer, lo cual desde luego no significa que tengamos que comer cada vez que tenemos hambre, ya que puede haber algo más importante que hacer en ese momento, no tenemos tiempo, o podemos estar en un tiempo de ayuno. Pero en principio es válida la afirmación de que, cuando tengo hambre, como. Y quien crónicamente carece de hambre, va al médico.
Si pensamos en algunos problemas éticos contemporáneos, como la manipulación de embriones, la eutanasia o la eugenesia, podemos ver que de algún modo está detrás la meta de un mundo sin sufrimiento. El sufrimiento es sin duda algo negativo, pero ¿no perdemos algo específicamente humano cuando queremos eliminar el sufrimiento a toda costa? ¿Tiene sentido cifrar el valor de una vida en la ausencia de sufrimiento?
Creo que cuando se pone el sentido de la vida en mantener alejado el sufrimiento, la vida se vuelve muy pobre. Por ejemplo, las penas de amor pueden ser un gran sufrimiento. Pero yo supongo que alguien que sabe un poco de la riqueza de la vida siempre preferirá sufrir por penas de amor que nunca haberse enamorado. Sufrir es a veces el precio que se debe pagar. Y si no se está dispuesto a pagarlo, la vida puede volverse muy pobre.
¿Pero no es distinto eso al caso de la enfermedad, ya que, a diferencia de las penas de amor, sí preferiríamos que no existieran las enfermedades?
Efectivamente, debemos combatir la enfermedad. De hecho, aquí volvemos a ver algo que está en la naturaleza del hombre, ya que el cuerpo mismo lucha contra el dolor. Y el dolor funciona como una señal de que la vida está siendo amenazada. Es más complejo cuando el dolor llega a independizarse de esta función, cuando ya no ejerce una función en absoluto sino que el afectado, por ejemplo, padece de una enfermedad terminal y no tiene posibilidad de sanar. En esos casos con toda seguridad tiene sentido combatir de modo intenso el dolor, incluso con medios que pueden llegar a hacer más corta la vida. Porque el fin no sería acortar la vida, sino sólo reducir el dolor. Sin embargo, siempre queda sufrimiento; y la muerte, salvo que se muera de modo repentino, es un completo padecer, una total pasividad en la cual ya no podemos hacer nada más. Pero creo que es uno de los rasgos más específicamente humanos el poder transformar incluso esa pasividad pura en un acto humano: el modo como el hombre enfrenta el sufrimiento, no animal ni sordamente, con simple resignación, sino aceptándolo cuando no lo puede cambiar. Claro que se debe cambiar, si se puede, pero hay bastantes situaciones en que no podemos, y ése es el sufrimiento que nos da la ocasión de afirmarnos como humanos, de ser algo distinto a los animales.
Pero la política o la ciencia pueden plantear como su responsabilidad el eliminar dicho sufrimiento del mundo, sea con los medios que sea. ¿Cómo puede llegar a descubrirse un límite a dicha responsabilidad? ¿Es necesario tener para ello una perspectiva religiosa?
En principio creo que no, pero no estoy seguro. Tal vez en concreto sí sea así que sin una motivación religiosa sea imposible llegar a una actitud correcta y humana ante el dolor. Posiblemente sea así. Pero de todos modos se pueden hacer valer argumentos racionales al respecto. El programa de eliminar el sufrimiento del mundo a toda costa implica en primer lugar echarse encima una falsa responsabilidad. Hoy está muy difundida la idea de que tenemos una responsabilidad total, una responsabilidad por todo lo que tal vez podríamos llegar a cambiar pero que de hecho no cambiamos. Hay cosas que no cambiamos porque para cambiarlas tendríamos que hacer algo que no está permitido, en cuyo caso precisamente no podemos cambiarlas. La idea de que el hombre tiene semejante responsabilidad total lleva a sacrificar todo al programa de la eliminación del sufrimiento, incluyendo al que sufre. Los “programas” actuales, la eutanasia por ejemplo, consisten en eso: eliminar el sufrimiento, en el caso extremo, eliminando al que sufre, y así claro que se elimina el sufrimiento. Evidentemente éste no es el sentido propio que debiera tener la búsqueda de la reducción del sufrimiento, pero a eso se llega cuando se parte de un concepto hipertrofiado de responsabilidad. Y en este punto creo que de hecho la motivación religiosa desempeña un papel. Jean-Paul Sartre escribió una vez, en sus Cahiers pour une morale, que un ateo necesariamente debe ser un consecuencialista, es decir, que debe asumir esta idea de una responsabilidad total, ya que si no es él, tampoco hay otro que sea responsable por el mundo como un todo. Un creyente, en cambio, afirma tener un campo restringido de responsabilidades: tiene responsabilidades positivas y un campo de responsabilidades negativas, cosas que no debe hacer aunque siempre se deba compadecer; pero en última instancia no somos responsables por el universo, sino que de él se encarga Dios. Cuando esa premisa desaparece, existe el riesgo de que el hombre mismo se intente hacer dios, y eso suele ser muy malo para los propios hombres.
¿Pero no podría invertirse este argumento, usándolo precisamente como acusación contra los creyentes? Por ejemplo en temas de bioética suele ocurrir que a alguien que afirma no tener esa responsabilidad total, porque Dios es responsable del universo, se le intente refutar diciendo que su posición sólo se funda en su creencia, y que por eso no merece ser escuchado.
¿Pero por qué escuchar entonces al que no es creyente? La suya también es una determinada visión del mundo. Jean-Paul Sartre vio eso con mucha claridad. Cierta vez dijo que no querer ensuciarse las manos moralmente (pues afirmaba que debemos estar preparados incluso a cometer crímenes para buscar lo mejor) en realidad es ser un egoísta, alguien que sólo busca conservar su propia pureza. Salvo, dice Sartre, que se trate de un creyente. En ese caso es posible que la motivación no sea egoísta, sino que alguien decida no hacer algo por honrar a Dios, ya que Dios ha prohibido dicha acción. Con esto Sartre en el fondo está diciendo que necesitamos una motivación religiosa para realizar lo racional. Pero desde luego no se puede considerar como un argumento contra la racionalidad el hecho de que exista dicha motivación religiosa. Por el contrario, simplemente habría que exclamar ¡gracias a Dios! porque la ausencia de dicha motivación debilita la capacidad de actuar racionalmente. Es totalmente injusto hacer siempre como si la fe fuera algo anormal que pueden permitirse algunos si dejan a los demás en paz, pero asumiendo que la racionalidad está del lado del ateísmo. ¿Por qué no al revés?
¿No es extraño que tan poco tiempo tras las experiencias totalitarias en Europa ya se haya caído en un discurso relativista, como si dichas experiencias no mostraran con evidencia que hay mal y bien objetivos? Vaclav Havel escribió alguna vez que quienes tuvieron que luchar contra el totalitarismo habían experimentado que existen ciertos derechos y libertades por los que vale la pena hacer grandes sacrificios. ¿Se ha vuelto más fácil, por la ausencia de amenazas manifiestas, volverse relativista?
Sí, porque las personas han olvidado de qué cosas es capaz el ser humano cuando se le permite todo. Se imaginan que el hombre después de todo es muy pacífico y que hay que dejar que haga lo que le venga en gana. Olvidan cuán rápido se pierde dicha paz. Olvidan cuán delgada es la capa de hielo sobre la que caminamos. Durante la revolución estudiantil de 1968 discutí bastante con estudiantes sobre esto. Yo estaba en Heidelberg y me juntaba frecuentemente a tomar cerveza con los dirigentes más radicales. Tenía una buena relación personal con ellos, entre otras cosas porque les decía de un modo muy franco lo que pienso. Les recordaba: ustedes viven en una sociedad del bienestar, se fascinan con Mao, con Ho Chi Mihn, pero olvidan cuán rápido se rompe el hielo sobre el que está la humanidad. Si ustedes llegan a cumplir sus objetivos, les decía, van a correr ríos de sangre, aunque ustedes ahora repudien ese derramamiento.
Pero por eso existe también lo que se suele llamar “el eterno retorno del derecho natural”, tal como se titulaba un libro. De momento es verdad que se expande el relativismo, pero cuando vuelvan a ocurrir cosas horribles con el hombre, repentinamente todos van a redescubrir que en verdad hay cosas que no se puede hacer a las personas. Recordarán que tampoco el derecho positivo nos puede facultar para ello. Ahí vuelve el derecho natural, por el simple hecho de que está anclado en la naturaleza humana, como lo indica su nombre.
Están cambiando las relaciones entre el cristianismo y la vida pública en Europa. ¿Qué tareas caben a los filósofos cristianos en este nuevo escenario que suele ser calificado de postcristiano?
De partida, los filósofos no tienen ninguna tarea. Deben pensar. No deben, sino que quieren pensar. Quieren, como dice Hegel, comprender lo que es en verdad, comprender la realidad. A través de eso cumplen indirectamente con una tarea: mantienen abierta la humanidad del hombre. Pero no tienen por qué pensar en una tarea. Desde luego no deben dejarse engañar; tampoco deben dejarse intimidar. Deben tener confianza, deben confiar en su razón. Se puede decir que vivimos en una época que ha desesperado de la racionalidad, y es tarea de los filósofos cristianos confiar en la razón, precisamente por el hecho de que creen en Dios.
Pero esto de la Europa postcristiana es verdaderamente un tema. Creo que hay algunos signos realmente pavorosos. Vivimos un tiempo largo de neutralidad. Había una distancia pacífica y casi amistosa respecto del cristianismo. Pero al menos en Europa estamos lentamente entrando otra vez en una época de anticristianismo militante. Creo que hay que dejar constancia de ello y tenerlo presente. Me pareció sintomático el caso de Buttiglione, quien finalmente no fue aceptado como comisario europeo por el simple hecho de ser católico. Él está plenamente identificado con las bases de un Estado liberal de Derecho, e incluso afirmó en términos kantianos la separación de derecho y moral, es decir, es un sujeto intachable a la luz de nuestros principios constitucionales. Pero cuando se le preguntó sobre sus convicciones personales, manifestó en ciertos puntos su adherencia al catecismo católico. Eso bastó para declarar imposible su aceptación como comisario europeo. Eso me parece una declaración de guerra a la fe católica. Ya ni siquiera se acepta la fe como convicción personal: si él la tiene, en privado, no está capacitado para ser comisario europeo. Si eso sigue así, un cristiano ya no se podrá ver a sí mismo como ciudadano de esta Europa, sino meramente como un súbdito. Como un súbdito que conforme a la enseñanza cristiana debe obediencia a la autoridad en todo lo que no implique desobediencia a Dios, pero no más como un ciudadano que pertenece a la sociedad, ya que se nos está diciendo: ustedes no pertenecen a esta sociedad. Y lo que me espanta es que los cristianos están aceptando esto casi sin resistencia alguna. Si los cristianos estuvieran en primer lugar mínimamente convencidos de lo que creen y en segundo lugar tuvieran la voluntad de afirmarse como cristianos en esta república, tendría que haber habido una enorme protesta de gente diciendo: nos están excluyendo de la Unión Europea. No ocurrió nada que se asemeje a eso.
DIOS Y LA COMPRENSIÓN DEL HOMBRE
¿En qué medida se puede establecer un vínculo de dependencia entre nuestra capacidad de conocer verdades y el hecho de que Dios exista?
La respuesta la da Nietzsche, quien representa un perspectivismo radical. “El conocimiento es un determinado tipo de error” dice. ¿Cómo elevarnos por sobre una perspectiva puramente subjetiva y cumplir con la exigencia de ver las cosas como de hecho son? En general hoy reina la tesis de David Hume: we never do one step beyond ourselves. Todo lo que veo es lo que yo veo, y es mi manera de ver; y todo lo que yo pienso lo pienso yo, y es mi modo de pensar. Los demás pueden decir: bueno, tú lo ves así y yo distinto, está bien. Nietzsche concluye en efecto que si no hay Dios tampoco hay mundo real, sino sólo las perspectivas de cada individuo. Bajo tales condiciones, desde luego, no puede hablarse ya de verdad. Nietzsche habla una vez de la creencia de Platón, también creencia de los cristianos, de que Dios es la verdad y que por tanto la verdad es divina. La conclusión de Nietzsche es que si hemos llegado a tener claro que Dios no existe, con ello debe caer también el motivo para la Ilustración. La Ilustración pasa a ser así un fenómeno pasajero que condujo al reconocimiento de que Dios no existe; pero una vez que entendemos eso, desaparece también toda motivación para la Ilustración, que termina siendo una nueva mitología. Esta mitología, a diferencia de la mitología antigua, es reconocida como mitología por las personas, pero de todos modos aceptada porque no nos queda ninguna alternativa al mito.
Usted, citando a Nietzsche, menciona la creencia de Platón y la creencia de los cristianos. ¿Qué conocimiento nuevo sobre el hombre nos trajo el cristianismo que no fuera ya conocido por los filósofos clásicos? ¿Y cómo se legitiman esos nuevos conocimientos ante la filosofía?
Al respecto hay distintas posiciones. San Agustín dice una vez que los “platonici”, los platónicos, en el fondo dicen lo mismo que los “nostri”, los nuestros, con lo que se refiere a los cristianos. Para él casi no hay diferencia, filosóficamente. La creencia de los cristianos, que el Logos eterno se hizo hombre, por una parte ni siquiera había ocurrido cuando vivió Platón, y por otra parte no es una parte de la filosofía, sino una creencia referida a la persona de Cristo, un hecho sobre el que se tiene fe y que no es parte de la filosofía. Sin embargo podemos afirmar que a través del cristianismo se abrió toda una serie de nuevas posibilidades al pensamiento, las cuales han influenciado muy fuertemente a la filosofía. Tomemos por ejemplo el concepto de mundos posibles en la lógica moderna. La idea de mundos posibles sólo se hizo pensable una vez que hubo una doctrina de la creación. Antes de eso la naturaleza era considerada como lo absolutamente último, más allá de lo cual ya no se puede seguir preguntando. Con la idea de un Dios creador, la naturaleza aparece como fruto de la voluntad de Dios. Dios podría haber hecho otra cosa, y por eso pasa a tener sentido la pregunta por otros mundos posibles, distintos de este mundo fáctico. Eso ahora se ha convertido en una posesión común de la filosofía, sobre todo entre los lógicos, totalmente al margen de que sean creyentes o no. Pero sólo se hizo posible con la aparición del cristianismo. O tomemos nuestro concepto de persona. En la Antigüedad “persona” significa el rol del actor, así como aún hoy en el teatro se habla de las personas y los actores: las personas son los roles. Cuando San Pablo escribe que Dios no hace acepción de personas, se refiere a esto: Dios no se fija en el rol social, sino en el corazón del hombre. Es decir, se fija precisamente en eso que hoy nosotros llamamos personas. Porque hemos desarrollado otro concepto de persona y dicho concepto está marcado de modo esencial por el cristianismo, tanto por la doctrina trinitaria como cristológica. Las discusiones trinitarias y cristológicas permitieron desarrollar un concepto de persona que permitiera distinguir entre persona y naturaleza, o entre persona y esencia. Así en la doctrina de la Trinidad tenemos una esencia divina que existe en tres personas y en la cristología tenemos por el contrario dos esencias, dos naturalezas, unidas en una persona. Esto implica que lo que alguien es no es cualitativamente idéntico con su personalidad, sino que la personalidad implica un determinado tipo de autorrelación. Y esa idea de persona como autorrelación sólo llegó al mundo a través de la teología cristiana.
Uno podría preguntarse si siempre esta idea seguirá estando vinculada a la teología. La respuesta es que no: la noción de persona se ha emancipado de la teología. Pero no estoy seguro de que no se pueda volver a perder si se llega a borrar su trasfondo. En el caso del concepto de persona veo ese peligro. Algunos replicarán que eso es cuestión de fe y que la filosofía no puede hacerse dependiente de los contenidos de la fe. A eso yo respondería que la filosofía debe acoger la mayor cantidad posible de experiencias y que cuanto más rica sea la experiencia que entra en la reflexión, tanto mejor para la filosofía. Y si las experiencias de fe de la humanidad han ayudado a ampliar significativamente la conciencia, entonces sólo puede ser bueno para la filosofía el aprovecharse de ello, acogiendo esta riqueza de experiencia.
Entonces tal vez usted preferiría no hablar de una filosofía “cristiana”.
Sí, la verdad es que no me gusta el concepto de una filosofía cristiana. Y es interesante notar que en tiempos en que el cristianismo marcaba la cultura, no había una noción de filosofía cristiana. La idea de una filosofía cristiana se inicia con la modernidad. Porque ahí la filosofía misma comienza a tomar temas de la teología. Tomemos, a modo de ejemplo, la ética kantiana. La ética antigua y medieval había sido fundamentalmente una enseñanza sobre la virtud. Se consideraban racionales ciertas propiedades y se llamaba en consecuencia a desarrollar los hábitos correspondientes, para que fruto del hábito se pudiera hacer bien y fácilmente lo que había que hacer. Si miramos luego a Kant, vemos que todo el acento está puesto en la disposición interior. En otro tiempo, eso habría sido materia propia de la teología. La filosofía había hablado sobre los hábitos generales apropiados para los seres humanos; la fe en cambio decía que Dios miraba el corazón, aquello que interiormente motivaba la acción. Eso pasa luego a ser ocupación de la filosofía. Este paso de contenidos teológicos a la filosofía se puede constatar en otros ejemplos, y siempre como fenómeno moderno.
En la Edad Media, en cambio, se distinguía entre las facultades superiores e inferiores. La superior era la Facultad de Teología, la inferior la Facultad de Filosofía. La filosofía podía hablar sobre lo posible, lo lógicamente posible. La teología hablaba sobre lo real, lo fáctico, lo cual incluía lo creído. La filosofía se mantenía libre de contenidos teológicos, pero no de Dios, por cierto. La doctrina de Dios corresponde siempre a la filosofía, porque pertenece a la racionalidad; no se asumía –como hoy– que hablar de Dios sea hablar de fe, ya que sobre Dios también hay un saber. Otro ejemplo en la filosofía moderna es la filosofía de Hegel, que intenta recoger filosóficamente todo el contenido de la teología cristiana y transformarlo de un modo tal que siga habiendo filosofía. La filosofía positiva de Schelling es cosa aparte, tiene más bien que ver con lo que dije antes sobre la riqueza de la experiencia que debe entrar en la filosofía.
En cualquier caso, eso que se llama filosofía cristiana es un fenómeno plenamente moderno. Y no creo que haya que hablar de filosofía cristiana por el simple hecho de que la filosofía recoja contenidos que sólo han sido posibles por la teología. Sería un completo sinsentido calificar de “filósofo cristiano” a un lógico moderno por el solo hecho de que habla respecto de mundos posibles. Puede perfectamente ser un ateo.
Pero la continuidad entre lo natural y lo sobrenatural parece darse de un modo un tanto paradójico. Tomás de Aquino afirmaba que nuestro fin natural es conocer a Dios, pero que por nuestros propios medios naturales no lo podemos lograr, sino sólo por la gracia. ¿Habría que hablar de una naturaleza humana abierta, no cerrada sobre sí misma?
Efectivamente, un poco más tarde esto fue un gran problema, que en los siglos XV y XVI llevó a desarrollar el constructo de una “natura pura”. Se razonaba del siguiente modo: “todo lo que el hombre desea o anhela por naturaleza, tiene que ser de tales características, que también la naturaleza le dé los medios para alcanzarlo. Es imposible que un ser esté dotado de un anhelo pero sin los medios para alcanzar lo anhelado”. Esa tesis es la que llevó al constructo de una naturaleza pura, sin gracia, sin pecado. Tomás de Aquino afirma, por el contrario, que hay en el hombre un anhelo natural pero que sólo puede ser satisfecho desde fuera. Y en este contexto cita a Aristóteles: “lo que podemos a través de nuestros amigos, lo podemos en cierto sentido a través de nosotros mismos”. La relación entre Dios y un creyente es una relación de amistad, y ahí viene a cuento la cita: a través de Dios cumplimos este anhelo. Se podría dar otro ejemplo de cómo es esta naturaleza a partir del hecho de que los hombres somos por naturaleza seres dotados de lenguaje. Hay que aprender el lenguaje para desarrollar plenamente la humanidad. Y, sin embargo, ningún hombre aprende por sí mismo a hablar, sino que lo aprende siempre de otros, desde fuera. Lo que es por naturaleza sólo se alcanza con ayuda externa. En este caso todavía permanecemos dentro del campo de lo humano, de la sociedad humana. Pero es una analogía que muestra que los anhelos naturales también tienen que ser satisfechos desde fuera de la propia naturaleza, y eso se confirma en el anhelo de conocer a Dios. No podemos ver a Dios si Dios no nos mira primero. Eso está en el mismo concepto de Dios. No se puede ver a Dios de espaldas: ver a Dios es ser visto por Dios. Así los Salmos dicen: “muéstranos tu rostro y estaremos salvados”. Si Dios no se muestra, no se le ve. Está en la naturaleza del hombre el deseo de ver a este Alguien, pero se cumple sólo si este Alguien se muestra.
Usted decía que la doctrina de Dios pertenecía a la facultad de filosofía, porque sobre Dios hay saber. Pero si bien Dios sigue estando presente como tema en la filosofía contemporánea, los modos en los que se habla sobre Él han cambiado. Se prefiere hablar hoy sobre una Ausencia, o de modo metafórico, o al menos no haciendo demasiadas afirmaciones fuertes, con pretensión de verdad, sobre la naturaleza de Dios. ¿En qué medida el discurso de la filosofía clásica sobre Dios sigue siendo defendible en el actual clima filosófico?
Creo lo siguiente. El argumento decisivo contra las pruebas tradicionales de la existencia de Dios lo presentó, una vez más, Nietzsche. Su tesis se puede reformular del siguiente modo: las pruebas de la existencia de Dios son pruebas circulares, porque presuponen la capacidad del hombre de conocer verdades, así como la inteligibilidad del mundo. Si el hombre no es capaz de conocer verdades, desde luego tampoco hay pruebas de la existencia de Dios. Pero, dirá Nietzsche, la capacidad del hombre de conocer verdades depende precisamente de que exista Dios. Es decir, si partimos de que el mundo es inteligible, de que nos presenta un rostro inteligible, ya estamos presuponiendo que Dios existe. La Edad Media no vio este punto. Tomás de Aquino probablemente habría respondido con la distinción aristotélica entre lo que en sí mismo es primero y lo que es primero para nosotros. Hubiera afirmado que nuestra capacidad de conocer verdades es de una evidencia inmediata, que no hace falta siquiera pensar en Dios para descubrirla; y que si no partimos de ese supuesto, caemos en el absurdo. Nietzsche habría respondido naturalmente que sí, que caemos en el absurdo, pero que lamentablemente así son las cosas: vivimos en el absurdo, y en el absurdo uno no puede desarrollar pruebas de la existencia de Dios. Creo que no se puede volver atrás respecto de esta reflexión de Nietzsche. No podemos simplemente asumir la capacidad del hombre de conocer verdades, y a partir de ello desarrollar pruebas de la existencia de Dios.
Estos dos puntos se condicionan más bien mutuamente: afirmar al hombre en su capacidad de conocer verdades y creer en Dios es una misma cosa. Naturalmente uno se puede negar a hacer eso, en la medida en que se considere que la afirmación de lo absurdo no es una refutación. Tomás de Aquino, como también Aristóteles, habría considerado que la reducción al absurdo es una refutación. Pero si uno no reconoce eso como refutación, tampoco habrá pruebas que sean convincentes. Es decir, una prueba de la existencia de Dios no puede ser hoy una prueba puramente lógica, sino que será a la vez una prueba que contiene un momento de decisión, de decisión contra el absurdo. Si alguien quiere vivir en el absurdo, no hay nada que hacer al respecto. El único camino en ese caso es ser su amigo durante tanto tiempo, que la persona en cuestión vea que lo del absurdo no puede calzar del todo, porque la amistad no es algo absurdo. Pero de modo puramente lógico y argumentativo no hay nada que hacer. En relación a las verdades últimas y decisivas siempre se involucra un momento de decisión. Podemos decir que es racional hablar de Dios, pero se debe añadir que creer en la racionalidad implica una decisión.
Si alguien afirma que existe este anhelo de conocer a Dios, pero que es un anhelo que no podemos cumplir, quizá una ilusión, y que por tanto Dios está ahí sólo como ausencia, ¿no hay de todos modos sobre esa base un camino para llegar a su existencia?
Ahí se podría entrar con un argumento cartesiano: no podemos entender cómo existe en nosotros la noción de Dios si este Dios no existe. ¿De dónde viene entonces la idea de un Absoluto? Un animal siempre vive en lo relativo, pero no descubre que vive en lo relativo. Para la garrapata sólo hay ácido butírico y ausencia de ácido butírico. Ése es su mundo, y no sabe que el mundo es más grande que la presencia o ausencia de ácido butírico. Nosotros sabemos, en cambio, que nuestra perspectiva es relativa. Pero lo sabemos precisamente porque de algún modo tenemos también una perspectiva absoluta que nos permite ver la relatividad de nuestra perspectiva normal. ¿De dónde viene esto? Descartes diría: ésa es la presencia de Dios. También la ausencia de Dios, mientras esté en el pensamiento, es ya presencia. O bien, como Dios dice en una obra de Pascal: “no me buscarías si no me hubieras ya encontrado”.
Hemos hablado un poco de pruebas de la existencia de Dios. ¿Cuáles son los temas decisivos del discurso filosófico sobre Dios, sólo la existencia de Dios y sus atributos, o hay también otros aspectos que la filosofía no debería hoy descuidar?
Creo que hoy uno de los temas más importantes es la conexión entre la autocomprensión del hombre y la existencia de Dios. Ya lo he insinuado un poco: lo que el hombre piensa de sí mismo depende de que exista Dios o no. Creo que desarrollar los modos en que se da esta conexión es una tarea esencial para la filosofía. Es decir, en qué medida perdemos también al hombre si perdemos a Dios. Nicolás Gómez Dávila, quien en mi opinión ha escrito los mejores aforismos del siglo XX, aunque no comparto todo lo que escribe –y sobre el cual García Márquez dijo que, de no ser marxista, le habría gustado escribir lo que escribió Dávila–, escribió una vez que “si los hombres dejan de creer en Dios, aún no está perdida toda esperanza; siempre que no hayan empezado a creer en el hombre”.
A propósito de lecturas ¿qué deberían leer filósofos cristianos que están preparándose para el futuro?
¡Los clásicos! ¿Qué más? Hay un pequeño libro que suelo recomendar mucho, no porque pertenezca a los grandes clásicos, pero sí para ubicarse ante los problemas contemporáneos: La abolición del hombre, de C.S. Lewis. Se trata de tres ensayos que vale la pena leer, porque dan con el nervio de ciertos problemas centrales. Aparte de eso, los autores clásicos.
Hemos hablado un poco sobre ciertas tendencias modernas, postmodernas y algo sobre la tradición filosófica clásica. Podríamos decir que la postmodernidad es un intento por superar a la modernidad, pero que acaba siendo una hipertrofia de ciertos aspectos de la misma modernidad. ¿Hay algún otro camino para salvar los logros positivos de la modernidad, salvando a la modernidad de su autointerpretación?
Una vez más tengo que hablar de Nietzsche. Él dice que, de hecho, la Ilustración se acaba suprimiendo a sí misma. Ésta es su interpretación de la Ilustración: ella suprime el concepto de Dios, con ello suprime la noción de verdad, y con ello acaba por suprimir las condiciones necesarias para que haya una voluntad de Ilustración. Ésa sería la autosupresión de la modernidad. Pero creo que los logros de la modernidad, los importantes logros de la modernidad, por ejemplo en el campo de los derechos humanos, deben ser salvados de la autointerpretación de la modernidad. Para ello, y ése sería un paso más, tenemos que aprender a reintegrar nuestra propia época en el gran contexto de la historia humana. La modernidad vive precisamente de la idea de un perfecto comienzo de cero. La milenaria historia de la humanidad es vista como prehistoria y la verdadera historia comienza con nosotros –o bien se cambian las palabras y se dice que con nosotros se ha llegado al fin de la historia, como en Fukuyama. Este proyecto inacabado y tal vez inacabable de la modernidad se interpreta a sí mismo de modo tal, que cualquier apelación a algo anterior es vista como una apelación a algo ya superado. Creo que esa interpretación de las cosas es propia de una visión exaltada e irracional. La modernidad es simplemente un paso importante en la historia humana: tiene lados positivos y negativos. Lo que hay que hacer es simplemente reubicar esta época en la gran corriente de la historia humana. Para ello hay que ser capaces de interpretar también la modernidad a partir de categorías que no sean ellas mismas desarrolladas sobre premisas puramente modernas, sino que sean anteriores. A pesar de que somos modernos, podemos hacer nuestras esas perspectivas. Eso es una liberación y un desengaño. Podemos verlo en un caso muy concreto, la crisis del petróleo, en los años sesenta o setenta, cuando por primera vez se introdujo en Europa la idea de los domingos sin automóviles, para ahorrar gasolina. Mi impresión fue que se acababa una época de trescientos años: la ilusión de que el progreso es lineal, que siempre hay más energía, más consumo, más dominación de la naturaleza, y todo esto de un modo indefinido. Porque repentinamente nos dicen que hay que ahorrar. Aquí también se puede pensar en el movimiento ecológico, aunque depende desde luego del modo en que éste se entienda a sí mismo. Pero puede ser visto como una señal de que esta larga historia de trescientos años se acaba. Eso no quiere decir que ahora la modernidad se elimine, sino que es una etapa en la historia de la humanidad. Yo diría que en ese sentido el nuevo paso consiste en un desengaño.
Una última pregunta: ¿qué importancia tiene para la filosofía el hecho de que somos mortales?
El ser mortal del hombre es la condición para que la vida tenga sentido y para que las cosas que encontramos en ella nos sean preciosas. Habría que imaginarse que le dijeran a uno: vas a vivir eternamente, no allá con Dios, sino aquí; esta vida va a durar para siempre. ¿Qué haces entonces? Todo lo que normalmente hago, lo puedo hacer mañana. El tiempo pierde significado. También las relaciones humanas se vuelven sin sentido. Estar unido a una persona, casarse: la perspectiva de estar juntos cincuenta, sesenta, ¡cien! años puede ser maravillosa si amas a esa persona, pero la idea de que la vida va a seguir así siempre... Todo se destruiría y anularía. Según la doctrina cristiana, la muerte debería ser consecuencia del pecado y el hombre en el Paraíso no habría muerto. Yo creo que entonces hay que imaginarse el Paraíso como una niñez eterna, sin reflexión. Hay otra alternativa, la de un hombre que tuviera el amor perfecto. Entonces sí todo tendría sentido, también sin ser finito; pero aquí no tenemos ese amor, y entonces la muerte es la única salvación. Hay que decir entonces que lo que en el Catecismo se muestra tradicionalmente como castigo (“si coméis del árbol y pecáis, moriréis”) es en realidad la misericordia de Dios que dice a los hombres: ahora te has alejado de Dios, pero vas a morir, y eso te da la oportunidad de volver a Él.
Eso respecto de la muerte. ¿Pero sirve la filosofía también para la vida? Sí, pero en el sentido de que una gran parte de la filosofía es una defensa de aquello que el ser humano, también el que no es filósofo, de todos modos ya sabe. Se trata de una defensa contra la sofística. Una vez escribí un pequeño ensayo titulado “Filosofía como ingenuidad institucionalizada”. El filósofo no sabe nada que el resto de las personas no sepa, pero él defiende el saber del hombre común y corriente en contra de los sofistas. Y mientras haya sofística tendrá que seguir habiendo filosofía. En sí, los seres humanos ya saben por sí mismos lo que es importante saber.
 [John L. Allen Jr. is an award-winning Vatican correspondent of CNN and the National Catholic Reporter and National Public Radio. He is the author of The Rise of Benedict XVI and All the Pope's Men: The Inside Story of How the Vatican Really Thinks. His Internet column, The Word from Rome, is considered by knowledgeable observers to be the best single source of insights on Vatican affairs in the English language.
[John L. Allen Jr. is an award-winning Vatican correspondent of CNN and the National Catholic Reporter and National Public Radio. He is the author of The Rise of Benedict XVI and All the Pope's Men: The Inside Story of How the Vatican Really Thinks. His Internet column, The Word from Rome, is considered by knowledgeable observers to be the best single source of insights on Vatican affairs in the English language. 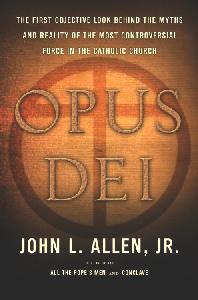 The autor also lived for five days in an Opus Dei residence and had access to high-ranking officials and private correspondence from the organization's archives.
The autor also lived for five days in an Opus Dei residence and had access to high-ranking officials and private correspondence from the organization's archives.




