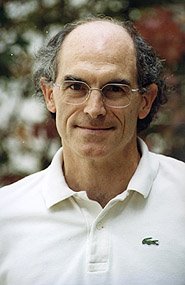LA LEY QUE USAMOS CON MÁS FRECUENCIA, LA MÁS DEMOCRÁTICA DE TODAS, ES LA LEY NATURAL
 [Alrededor de 200 expertos procedentes de 15 países han participado en las XLIV Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra para debatir sobre La Ley Natural (Pamplona, 27-29 de marzo 2006). Se han presentado más de 80 comunicaciones de 35 universidades.
[Alrededor de 200 expertos procedentes de 15 países han participado en las XLIV Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra para debatir sobre La Ley Natural (Pamplona, 27-29 de marzo 2006). Se han presentado más de 80 comunicaciones de 35 universidades.Participaron entre muchos otros: Robert Spaemann, de la Universidad de Munich; Richard Hassing, de la Universidad Católica de América; Knud Haaakonsen, de la Universidad de Sussex; David Oberderg, de la Universidad de Reading; Rusell Hittinger, de la Universidad de Tulsa; Alejandro Vigo, de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile; Carmelo Vigna, de la Universidad Ca´Foscari de Venecia; Urbano Ferrer, de la Universidad de Murcia; Alejandro Llano, de la Universidad de Navarra.
Según explicó la Directora de estas Reuniones Filosóficas, Ana Marta González, el tema de la ley natural no sólo es de gran actualidad, sino que se abre paso de nuevo en ámbitos académicos y en la opinión pública. Señaló que entre los objetivos propuestos se pretendía examinar su validez teórica y práctica como criterio moral.
La apelación a una ley natural es una de las formas en las que se ha concretado históricamente la convicción filosófica de que la norma moral no es fruto simplemente de unas convenciones humanas.
El hombre contemporáneo –dice la Prof. Ana Marta González- es muy racional cuando se trata de poner medios para conseguir objetivos que se ha prefijado de antemano, o cuando se trata de certificar cuestiones de hecho y enmarcarlas en un modelo teórico. Pero, fuera de eso, y precisamente en las cuestiones que se suelen considerar de importancia vital se muestra emotivo y sentimental. Como si en lo que se refiriese a la orientación de la vida y de las acciones no hubiera lugar para la verdad. Ha desarrollado mucho la racionalidad instrumental y la racionalidad científica, pero ese desarrollo no se ha visto compensado por un desarrollo paralelo de la racionalidad ética o metafísica, que tiene que ver con el fin de la vida humana.
Reproducimos a continuación una entrevista realizada por Corina Dávalos a la Prof. Ana Marta González.]
#302 Varios Categoria-Varios: Etica y Antropologia
por Corina Dávalos (de Zenit)
________________________
No todas las leyes están escritas en un pesado tomo de hojas amarillentas, ni se expresan siempre en artículos como los que leemos en el BOE o en el código penal. La ley que con más frecuencia usamos, la más democrática de todas es la ley natural.
Así lo explica la Profesora de Ética de la Universidad de Navarra, Ana Marta González, quien ha organizado las XLIV Reuniones Filosóficas, un Congreso Internacional que se celebra del 27 al 29 de marzo, este año sobre el tema “La ley natural”.
La ley natural no está escrita en un código, aunque por sí misma está llamada a inspirar las legislaciones positivas. Se trata más bien de una mentalidad formada a partir de unas intuiciones morales básicas de las que vamos sacando conclusiones para dirigirnos en la vida. A veces sacamos conclusiones acertadas, y otras veces no tanto.
Eso no convierte la ley natural en un asunto puramente subjetivo o privado, precisamente porque esos principios son comunes a todos, más allá de las diferencias que percibimos entre unos y otros. A lo largo de la historia, la convicción de que la común humanidad ofrece razones públicas relevantes para la ética y el derecho se ha expresado de diversas maneras –hoy suele reflejarse en el lenguaje de los derechos humanos: en contra de lo que a veces se argumenta, los derechos humanos no son simplemente un producto occidental: aunque su formulación histórica haya tenido lugar en Occidente, los contenidos a los que apuntan recogen valores universales, de cuyo respeto depende, en general, el respeto a la dignidad humana. De aquella universalidad y de ese respeto nos habla también la ley natural, que es, con diferencia, la teoría ética más recurrente, a la hora de expresar la existencia de unos principios morales universales.
Más allá de las controversias académicas, tanto la referencia a una ley natural como la referencia a los derechos humanos recogen una idea fundamental: hay criterios morales que preceden a nuestros acuerdos convencionales, que son anteriores incluso a nuestras diferencias de credo, cultura, nación o partido.
Hablar de ley natural es hablar de unos principios morales básicos, cuya vigencia no depende de ninguna autoridad política o eclesiástica, pues precede a una y a otra. Podríamos decir que la ley natural la llevamos puesta, por el solo hecho de ser humanos. Precisamente por eso la ley natural es más democrática que la misma democracia, y constituye la base para un auténtico “diálogo de civilizaciones”.
— ¿Por qué hay entonces tantas ideas distintas de la moral?
— Porque la ley natural es un principio muy básico: “Haz el bien y evita el mal” en eso estamos todos de acuerdo, porque somos seres morales por naturaleza. El problema viene cuando eso tan general se concreta en situaciones distintas, de lugar, de cultura, de tiempo. Acertar, en la práctica, no es cuestión de fórmulas hechas: es cuestión de meter cabeza, de ponderar los bienes que están en juego. Y ahí podemos equivocarnos de muchas maneras. Pero en lo fundamental estamos más de acuerdo de lo que parece.
La mayor parte de nuestros desacuerdos morales no se refieren a la ley natural sino a su materialización práctica en unas determinadas circunstancias. No discutimos acerca de si hemos de ser justos o no. Discutimos sobre la justicia de esta operación financiera, de esta reducción de plantilla. No discutimos sobre la necesidad de la seguridad ciudadana: discutimos sobre si se puede comprar la seguridad al precio de la injusticia. No discutimos sobre el derecho de ciudadanía; discutimos sobre los criterios que en un determinado momento histórico definen la condición de ciudadano... Entonces entramos en terrenos más complejos, y en los que, además, llevados por nuestros intereses, podemos engañarnos a nosotros mismos con bastante facilidad.
La ley natural no ofrece una fórmula mágica para solucionar todos estos problemas. Sencillamente nos instiga a obrar con rectitud, sin perder de vista los distintos bienes que quedan comprometidos en nuestros actos. Conviene advertir que en esa tarea no estamos solos, pues los demás, con sus críticas y objeciones, nos suelen llamar la atención acerca de las cosas que, por inclinación personal, tendemos a olvidar con más facilidad.
La ley natural no hace superflua – ¡al contrario!- la discusión racional sobre los asuntos que nos conciernen a todos, porque afectan tarde o temprano a la calidad de la convivencia. (En este sentido, es muy de lamentar el bajo nivel del debate político y social, donde las razones quedan sistemáticamente sepultadas bajo la demagogia y las estrategias de manipulación).
Si somos capaces de prescindir de lo que en cualquier controversia suene a ofensa personal, hasta descubrir la parte de razón que tienen los demás, entonces nuestra percepción moral se hace más fina y más justa: quedamos en mejores condiciones para obrar bien. Al final esto es lo que pide la ley natural: obrar conforme a la razón. Por eso hay que apostar por la razón, pero una razón en guardia contra sus propias debilidades.
— Si la ley natural no está en un código, ¿dónde miro para acertar con mis decisiones?
— En moral no hay expertos, salvo los que obran bien, y esos normalmente no salen en los periódicos. Aristóteles sugería mirar al hombre bueno. Hay más de los que parece. Pero también disponemos de un criterio negativo: siempre que alguna conducta nos parece objetable, es porque consideramos que se ha postergado un bien que debería haberse tenido en cuenta, cuando no es que se ha atentado de manera flagrante contra él. La ley natural está operando en nuestros juicios de conciencia: cuando reprobamos la conducta de un estafador, o de un matón, estamos dando por hecho que estafar o amenazar está mal. Y todos estamos de acuerdo en eso. El problema está en que algunos problemas morales son bastante complejos, y para estar a su altura, el juicio de conciencia debe refinarse. Por eso, insisto, necesitamos de los demás, de su experiencia moral, a fin de contrastar nuestras posturas y rectificar nuestra visión unilateral. La moral no es pura prescripción. Es una forma de sabiduría. En este sentido, nunca es algo netamente privado. Todos aprendemos de todos –ciertamente de unos más que de otros.
— La ley natural la defiende la Iglesia Católica y curiosamente coincide con su decálogo, ¿No es una estrategia?
— Que los cristianos defiendan la ley natural no quiere decir que la ley natural sea un asunto cristiano. Todo el mundo sabe que la referencia a una ley no escrita se encuentra de un modo u otro en todas las culturas. En Occidente contamos con ejemplos clásicos, tomados de la literatura, de la historia, de la filosofía, que sería largo enumerar aquí: basta pensar en la Antígona de Sófocles, o en la discusión sobre si hay algo justo por naturaleza, que ocupó a los sofistas en el siglo V antes de Cristo; por no hablar de la ética estoica: los estoicos son los que más explícitamente han apelado a una ley natural.
La historia de las culturas y del pensamiento muestra que la ley natural no es un asunto específicamente cristiano. Pongo empeño en decir cristiano, y no simplemente católico, porque, como es sabido, hay varias tradiciones de ley natural específicamente protestantes. Por lo que a la Iglesia Católica se refiere, es verdad que habla de la ley natural, entre otras cosas porque Jesucristo mismo, al hablar del matrimonio, remite a un orden moral originario, derivado de la Creación, y que vale para todo hombre, no importa la fe que profese. En este sentido, la Iglesia reconoce en la ley natural una huella del plan original de Dios sobre el hombre, una verdad básica que permite enlazar con la plenitud de la verdad sobre el hombre, que la Iglesia descubre en Jesucristo.
Por esa razón, San Pablo no tiene inconveniente en hablar de la ley natural y de relacionarla, no con el Decálogo –que valía para los judíos- sino con la conciencia, justo cuando se refería a personas que no profesaban ni la religión judía ni la cristiana.
La cuestión, para Pablo, no es que la ley natural coincida con el Decálogo, sino, más bien, que el Decálogo expresa por escrito y con más contundencia verdades de la ley natural que pueden oscurecerse por diversos motivos. En ese sentido, sí puede ocurrir que los judíos y los cristianos encuentren en la Revelación una garantía o una fuente de conocimiento suplementaria de lo que, en realidad, todo hombre puede descubrir en su conciencia y en su relación con los demás. Sobre esta base sí podría suceder que, en la práctica, los cristianos se pronunciaran con mayor convicción sobre asuntos en los que otros manifiestan menos certeza: obrando así los cristianos no pretenden ponerse por encima de las leyes: simplemente ejercen su derecho de ciudadanía, opinando sobre lo que les parece que hace más justa y solidaria una sociedad. Pero eso no autoriza a considerar la apelación a la ley natural como una estrategia o un complot encaminado a imponer subrepticiamente la fe cristiana o a sojuzgar las conciencias.
Confieso que la sospecha sistemática me produce cansancio. Hay que desembarazarse de prejuicios: sólo puede haber verdadero diálogo cuando atendemos a las razones y no tanto a quién dice qué. Al cabo del día oímos muchas cosas. Algunas nos parecen adecuadas, otras no. La cuestión no es quién habla de la ley natural y si tiene motivos personales para hacerlo. La cuestión es si lo que dicen nos parece sensato o no. En todo caso, considerada en sí misma, la ley natural no es un asunto cristiano. Es un asunto profundamente humano, en el que todos podemos coincidir. Por eso la ley natural es también hoy un punto de encuentro entre todos: creyentes de las distintas religiones y no creyentes; es lo que tenemos en común, a partir de lo cual podemos construir.
— ¿Es compatible la ley natural con la democracia y la tolerancia?
— Sin reconocer una ley natural la democracia se convierte en tiranía y la tolerancia y la dignidad humana terminan convirtiéndose en palabras vacías, que se rellenan con cualquier contenido arbitrario. Es un ejemplo muy manido, pero viene bien recordar que Hitler subió al poder por unas elecciones democráticas, y decía de sí mismo que no había en el mundo jefe de Estado más representativo de su pueblo. Los procedimientos democráticos son importantes –entre otras cosas porque no son meros procedimientos-, pero no se sostienen solos, ni garantizan por sí solos la legitimidad moral de un régimen. La legitimidad moral de un régimen depende de si salvaguarda o no efectivamente el bien humano. Y esto no puede hacerse sin respetar la ley natural. Ésta es una ley no escrita, pero ha de inspirar las leyes escritas.
Como ley no escrita, basada en la común naturaleza humana, la ley natural es más democrática que la democracia. No es una frase bonita. Lo que nos hace iguales en primer término es el hecho de que todos somos humanos, de que poseemos la misma naturaleza y reconocemos la misma “ley” que nos prescribe hacer el bien y evitar el mal. Ciertamente, esto solo no basta para constituir un régimen político. En este sentido, la misma ley natural nos impulsa a concretar los modos de organizar nuestra convivencia. La democracia es uno de esos modos, posiblemente el más adecuado a la igualdad fundamental de todos los hombres.
Pero la democracia misma puede corromperse. Desde luego se corrompe cuando se opera al margen de los procedimientos que protegen la naturaleza del régimen, impidiendo, por ejemplo, que la misma democracia degenere en tiranía. Pero se corrompe también cuando se debilita el compromiso de los ciudadanos con el bien del hombre. Esto ocurre siempre que se promulgan leyes que atentan contra los bienes fundamentales, de los que depende la integridad humana. En definitiva, siempre que se atenta contra la ley natural.
Por lo demás, no hay que olvidar que, de no ser por la existencia de una ley no escrita, de una ley natural, las mismas apelaciones a la democracia pueden convertirse en una excusa para la tiranía de la mayoría. En efecto: la existencia de una ley natural es lo que nos permite distinguir entre leyes justas e injustas, o lo que nos permite pensar que una determinada ley, tal vez justa en sí misma, sin embargo no debe aplicarse en un caso determinado: la equidad de nuestros juicios depende de que sepamos reconocer el espíritu con el que fue escrita una ley, y por tanto sepamos advertir en qué medida es pertinente o no aplicarla en un caso concreto. Si no tuviéramos un sentido natural de justicia y equidad, no podríamos hacer tal cosa. (Con ello no debilitamos ni por un instante la seguridad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Pero la justicia no termina en la simple promulgación de la ley, sino con el juicio del juez, que dictamina si en este caso concreto, en el que concurren tales y tales circunstancias, se nos puede aplicar o no una determinada ley).
Por lo que se refiere a la tolerancia, se ha de tener en cuenta que el objeto de la tolerancia no es lo bueno sino lo malo, o lo que se percibe como malo, con razón o sin ella: uno tolera aquello con lo que no simpatiza por cualquier motivo. Toleramos lo que, por cualquier motivo, no podemos querer positivamente. Con todo, como ya indicaba Tomás de Aquino, un cierto grado de tolerancia es necesario para la convivencia, siempre y cuando los males que se toleran no sean tan graves que comprometan seriamente el bien común, porque en ese caso, la tolerancia, lejos de facilitar la integración de la sociedad, aceleraría su descomposición.
Por ejemplo, no cabe tolerar impunemente el terrorismo, porque la violencia no es un instrumento político legítimo: si el diálogo político supone igualdad, en este caso la igualdad está amenazada porque uno tiene armas. En general, toda capitulación en el terreno de la justicia –arbitrariedad, impunidad, mentira- acarrea inevitablemente el descrédito de las instituciones y la debilitación de los vínculos propiamente políticos. Esto es claro cuando hablamos de la corrupción: si en un Estado disminuye la mentalidad institucional a favor del compadreo y el amiguismo, decae la necesaria confianza en los poderes públicos: se llega a la situación vulgarmente conocida como “república bananera”: decisiones importantes se toman por procedimientos insólitos, con nocturnidad y alevosía, sin respetar el tiempo prescrito para que los debates sean públicos y transparentes. Algo similar ocurre cuando la veracidad es sistemáticamente atropellada por la demagogia. La demagogia consiste en decirle al pueblo lo que le gusta oír, incluso mentiras, con tal de ganar su favor, o desviar su atención de otros problemas. Esa situación no es sostenible a largo plazo, ni siquiera mediante el recurso a grandes poderes mediáticos. Porque la justicia y la verdad siempre se abren paso, al menos en la conciencia de la gente.
La ley natural define el ámbito de la tolerancia: si en una sociedad se atenta sistemáticamente contra la ley natural, el resultado no es más tolerancia, sino menos. Rechazar la ley natural es rechazar las bases para cualquier diálogo razonable sobre las leyes que han de regular nuestra convivencia. Es renunciar a los principios que permiten distinguir leyes y procedimientos justos de leyes y procedimientos injustos.
— Ha dicho que la ley natural protege bienes fundamentales, de los que depende la integridad humana: ¿De qué bienes se trata? ¿Y cómo los protege?
— Obviamente no los protege como la ley positiva, que dispone de sanciones para quien la incumple. La ley natural no opera así. Realmente, es una ley muy respetuosa con la libertad: no tiene más eficacia que la que nosotros libremente le queramos reconocer. Pero no hace falta ser muy listo para advertir que de ese reconocimiento depende en gran medida nuestro propio bien y el bien común de la sociedad.
Por ejemplo, el respeto a la vida propia y ajena es una exigencia moral que experimentamos todos en el fondo de nuestra conciencia. En ese sentido podemos decir que la ley natural protege el bien de la vida humana, porque prohíbe negociar con ella, o manipularla como si se tratara de un bien de consumo cualquiera.
La ley natural nos invita también a buscar la verdad sobre nosotros mismos, y a procurar la convivencia presidida por la paz y la justicia. Parecen principios muy vagos, pero sus implicaciones prácticas son muy concretas. En Occidente han alcanzado una formulación positiva en declaraciones de derechos humanos o en la forma de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a la educación, a la información etc.
— Me sorprende que, a lo largo de la entrevista, no haya hecho mención en ningún momento de la relación entre ley natural y familia o ley natural y sexualidad, porque es quizá una de las cuestiones más controvertidas. Por ejemplo: ¿existen modelos familiares más adecuados que otros? Por otro lado, es algo sabido que la concepción acerca del sentido de la sexualidad ha cambiado drásticamente desde las revoluciones del 68. Desde luego, reducir la sexualidad a la reproducción de la especie es, por lo menos, una provocación y supone el olvido de su sentido libre y personal. Además, la sexualidad es precisamente uno de los ámbitos en que hoy en día tiene menos sentido hablar de “lo natural”. ¿Qué tiene que decir a todo esto?
— Su pregunta es razonable. Debo confesar que no he tratado ese aspecto de la ley natural para no herir sensibilidades, pues, según Tomás de Aquino, pertenece a la ley natural “que uno no ofenda a aquellos con los que debe conversar”. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya que abordar el tema; quiere decir únicamente que, por lo general, es mejor abordarlo en un contexto en el que la sinceridad no hiere, es decir, entre amigos. Entre amigos tiene sentido hablar de estas cosas, que por tocar tan de cerca la propia intimidad, tienden a desvirtuarse cuando se convierten en espectáculo. Reconozco que la trivialización de la sexualidad en nuestra sociedad me resulta repugnante: se me antoja como algo postizo. Me parece que para desembarazarse del puritanismo, que hace de la sexualidad algo innombrable, no hace falta caer en el extremo opuesto, que hace de ella algo irrelevante. Desde luego, si este fuera el resultado de la revolución sexual, lo que habríamos logrado no es la personalización de la sexualidad, sino todo lo contrario. Sin duda, como bien dice usted, el amor es un acto personal y libre: por eso se dirige a una persona singular y no indistintamente a cualquier hembra o macho de la especie.
Es evidente que obrar conforme a la ley natural no significa someter el significado personal de nuestros actos a los objetivos anónimos de la especie: en ese caso las acciones humanas no se distinguirían de la actuación instintiva de los animales. Pero subrayar el significado personal de la sexualidad no significa tampoco caer en el extremo opuesto, que hace de la sexualidad humana una realidad significativamente neutra, capaz de recibir las orientaciones más heterogéneas como si tal cosa no tuviera repercusiones en la propia armonía interior. Me temo que este modo de ver las cosas descansa en un cierto espiritualismo, que considera la corporalidad como algo accidental a la persona. Y, a la vez, un cierto naturalismo, que trata el cuerpo humano como un trozo cualquiera de materia. Es preciso reconocer a la persona en su naturaleza. No es posible respetar al hombre sin respetar su naturaleza y ahí va incluida la sexualidad. Manipular la sexualidad es manipular al hombre.
En cualquier caso, esta materia deja de ser una cosa para tratar exclusivamente entre amigos, y comienza a ser un asunto políticamente relevante cuando las conductas sexuales empiezan a tener trascendencia pública. En ese momento puede y debe abordarse desde la perspectiva de la justicia. Esto es obvio siempre que hablamos de “delitos contra la libertad sexual”. Pero también lo es cuando afrontamos el tema de los “diversos modelos familiares” y su repercusión social. Pienso, ante todo, en la controvertida equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. Es evidente que esta equiparación sólo puede ser meramente formal, en el plano de los roles sociales, y que no alcanza a la naturaleza misma de la relación: de lo contrario, si fuera lo mismo, no habría sido preciso introducir la nomenclatura “progenitor a” y “progenitor b”, y podríamos seguir hablando tranquilamente de padres y madres. Pero no podemos, porque no es verdad. Y, en honor a la verdad, uno de los puntos que más me preocupan de la actual situación es la violencia que se está haciendo a las palabras, en particular a la palabra matrimonio, porque eso se llama manipulación, sin más cualificaciones. Mire, la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, esto es, “su derecho”. Pero dar a cada uno lo suyo no significa dar a todos lo mismo. Significa únicamente que a la hora de asignar bienes las diferencias entre unas personas y otras han de estar justificadas: una cosa es regular legalmente la convivencia entre personas –lo cual puede ser necesario- y otra redefinir la institución del matrimonio, especialmente cuando se presenta como inocuo (a mi entender no sin cierto cinismo) lo que constituye probablemente la mayor revolución social de los últimos decenios. En este contexto viene bien citar a Cicerón: no existe en absoluto la justicia, si no está fundada sobre la naturaleza; si la justicia se funda en un interés, otro interés la destruye. (Sobre las Leyes, I, 15).
— Sin embargo, ¿No es la ley natural un caso de "falacia naturalista", es decir, el intento de fundamentar los valores morales (el deber) en hechos o propiedades naturales (el ser)? ¿No es eso subordinar la ética a la ciencia, ya que ésta es la única capaz de proporcionar conocimientos acerca de la naturaleza del ser humano? ¿No reside precisamente la fuerza normativa de la ética en que sus principios proceden de la razón y no de la constitución biológica, que -en mayor o menor medida- es resultado de la evolución? ¿No es, por tanto, la ley natural una postura ética ya suficientemente refutada y superada?
— Las preguntas que me dirige están efectivamente concatenadas. Sin embargo, me parece que no debemos dar por hecho que los lectores conocen lo que es la “falacia naturalista”: esta expresión, original de Sidgwick (1838-1900), fue empleada por el filósofo británico G. E. Moore (1873-1958) para denunciar todas aquellas teorías éticas que pretendían dar un contenido concreto al predicado “bueno”. Por ejemplo: si tú dices que lo bueno es lo sano, o lo más evolucionado, o lo que sirve a la supervivencia, etc., entonces naturalizas el significado de bueno. A juicio de Moore, cuando usamos la palabra “bueno” en ética no queremos decir nada de eso. Por esa razón él insistía en que “bueno” es una cualidad “indefinible y simple”, es decir, una cualidad que no se puede reducir a otras cualidades más simples todavía. Hacerlo significaría incurrir en esa falacia.
Pero Moore daba varias versiones de esa falacia, una de las cuales reproducía una objeción que David Hume había dirigido ya en el siglo XVIII a las teorías éticas precedentes, sobre todo de tipo racionalista. Estas teorías solían presentarse haciendo afirmaciones sobre la naturaleza humana, por ejemplo, que la naturaleza humana es racional, para luego concluir que se debía actuar de una determinada manera: por ejemplo, que se debe obedecer la ley natural. Hume, no sin ironía, replicó que él no veía de qué modo se pasaba de lo primero a lo segundo: de enunciados que describen cómo son las cosas, a enunciados que nos dicen cómo deben ser. A esto se le ha llamado “ley de Hume”, y efectivamente se puede tomar como una de las posibles versiones de la falacia naturalista, porque significa que los enunciados éticos –relativos a valores o deberes- no se pueden extraer ni reducir a enunciados científicos, que se refieren a cuestiones empíricamente certificables.
Hasta ahí la objeción. La cuestión que usted me pregunta es: ¿sucumbe la ley natural ante la falacia naturalista? La respuesta es un rotundo no. De hecho, no son pocas las voces que, entre tanto, han llamado la atención sobre la falacia implícita en la “ley de Hume” y en la propia “falacia naturalista”.
Esta falacia consiste en tomar como si fuera real una fractura entre hechos y deberes, que es en sí misma de orden epistemológico. En la realidad no hay puros hechos ni puros deberes: tanto hechos como deberes constituyen abstracciones que hacemos nosotros a partir de una realidad que, se mire como se mire, se nos presenta como cargada de valor. En efecto, ni la realidad misma, ni las acciones humanas, son puros hechos vacíos de sentido, como no son tampoco deberes o valores puros, carentes de engarce en la realidad. Un crimen de cualquier tipo se presta naturalmente a una valoración moral negativa, que se manifiesta de modo inmediato en una reacción de desaprobación o de ira: sólo abstrayendo del sentido inmediato de esta reacción puedo yo “disecar” el hecho de su valor (moralmente negativo).
El ejemplo –que tomo de Hume- es por sí solo significativo de que ciertas realidades no se ajustan del todo ni a la noción de “hecho” ni a la de “deber”. Me refiero a las inclinaciones, a los sentimientos –de los que tanto uso hace el propio Hume. Se puede decir lo que se quiera pero las inclinaciones no son hechos neutrales. Sin duda, una inclinación puede satisfacerse o no, y puede haber motivos muy razonables para una cosa o la contraria, pero de por sí no es un hecho neutral: una inclinación apunta de suyo a un bien que puede ser reconocido por la razón y asumido en consecuencia, o por el contrario desestimado por ella.
Hasta aquí la respuesta a la primera de las preguntas. ¿Cuál era la segunda?
— La segunda planteaba que hablar de una ley natural significa subordinar la ética a la ciencia, porque sólo ella puede proporcionar conocimientos sobre cómo es el hombre.
— En realidad, esta pregunta descansa en dos equívocos: el primero, me parece, consiste en pensar que la ley moral natural es como las leyes naturales de la ciencia moderna. El segundo procede de pensar que sólo la ciencia moderna nos ofrece conocimientos sobre cómo es el hombre. Empiezo por el segundo: la ciencia, indudablemente, puede proporcionar conocimientos con influencia en la práctica, pero no es ella misma un saber normativo. Pongo un ejemplo: para saber que matar está mal no hace falta consultar a un médico. Sin embargo, el conocimiento del médico puede ser relevante a la hora de enjuiciar si esta persona está o no está muerta y, por tanto, podemos proceder o no a un trasplante. Como es sabido, los criterios para diagnosticar la muerte han variado. Pero no ha variado, ni puede hacerlo, el juicio moral según el cual matar a un ser humano está mal, aunque sea para salvar a otro. Otro ejemplo: la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, pero, especialmente en el caso de la justicia distributiva, la determinación de lo suyo, por ejemplo, mediante una determinada ley fiscal, en sociedades complejas no es una tarea sencilla y en eso, ciertamente, son relevantes los datos que puedan proporcionar las ciencias sociológicas. Pero esos datos no modifican la naturaleza de la justicia.
La ciencia no es un saber directamente normativo de la acción. Lo es sólo en cuanto incorporado a un razonamiento ético. En cambio los razonamientos éticos sí son normativos. Y lo son aunque sus directrices sean violadas con tanta frecuencia. En eso precisamente se advierte la diferencia entre la ley moral natural y las leyes naturales de las que habla la ciencia: las leyes físicas sólo se pueden formular sobre la base de regularidades empíricas, de tal manera que si se comprueba una excepción ya no puede propiamente hablarse de ley. En cambio, las leyes morales a menudo son conculcadas en la práctica, y no por ello desaparecen.
Por ejemplo: la ley de la gravedad se cuestionaría, o se limitaría su esfera de aplicación, si encontráramos algún caso en el que los graves no cayeran hacia abajo. En cambio, del hecho de que los hombres roben no se sigue que la ley moral que prohíbe el robo haya perdido su validez. Esto se debe a que la ley moral natural no es una ley que descubramos o impongamos en la naturaleza, sino una ley que descubrimos en nuestra propia razón, en tanto que es directiva de nuestro comportamiento.
— Eso enlaza con una de mis preguntas anteriores: la fuerza normativa de la ética reside en que sus principios proceden de la razón, no de la naturaleza. Después de todo, nuestra biología es resultado de la evolución.
— Otra vez me veo obligada a matizar. Es cierto que la fuerza normativa de la ética procede de la razón, pero eso no significa que la naturaleza no tenga nada que decir en ética. Lo que ocurre es que hemos de precisar qué entendemos por naturaleza.
Según parece, usted –y es perfectamente comprensible- entiende por naturaleza únicamente la biología. Yo no tendría inconveniente en admitir esto, siempre y cuando advirtiéramos que el saber sobre la vida no puede limitarse a exponer procesos causales –esta secuencia de aminoácidos produce esta proteína, cuando se dan tales circunstancias, etc.- sino que ha de incluir además una referencia al sentido de tales procesos. Aunque la biología siempre ha advertido que su objeto –lo orgánico- no puede explicarse causalmente, ha experimentando también cierto rubor a la hora de introducir conceptos teleológicos, en los que se hace referencia al sentido. Por eso ha preferido hablar de teleonomía en lugar de teleología. Al margen de los debates epistemológicos propios de la ciencia biológica, lo que a mí me interesa señalar aquí es que el saber sobre la vida no puede limitarse a un saber causal, sino que ha de incluir referencia al sentido de los procesos vitales. Esto es importante, porque la referencia a un sentido ya nos introduce en un terreno éticamente relevante. A eso me refería más arriba cuando hablaba de que la realidad no es un conjunto de hechos vacíos de valor y de sentido.
Y me parece que no es muy aventurado decir que el sentido de los procesos vitales es servir a la vida, y a la vida buena de los seres vivos de los que se trate en cada caso. La familiaridad con el pensamiento evolutivo nos ha llevado a privilegiar el proceso sobre las especies, como si las especies no fueran más que pasos en una cadena sin fin. Pero cada especie, cada forma, es un fin para sí misma. Y esto es cierto con mucha más razón del ser racional, que no es sólo un fin para sí mismo, sino, como dijo Kant, un fin en sí mismo.
Ciertamente, la razón nos abre al ámbito del valor. Nos enseña a reconocer que la génesis de un proceso no coincide con su sentido: que la belleza de un cuadro es independiente del proceso que condujo a su realización; que la verdad de una ecuación es independiente de las neuronas que he tenido que emplear en resolverla; que los derechos humanos tienen validez más allá de Europa aunque su génesis –o su formulación- haya sido europea.
Sin duda, coincido con usted en que la naturaleza no es normativa de por sí: sólo puede ser normativa en la medida en que nos hacemos cargo intelectualmente de su sentido. Esto es particularmente cierto cuando pensamos en el papel que desempeñan las inclinaciones naturales en nuestro comportamiento, pues son ellas las que en primera instancia nos descubren aspectos valiosos, nos ponen en movimiento, nos llevan a actuar.
Ciertamente, las inclinaciones, por sí solas no bastan para dirigir una conducta tan compleja como la nuestra. Obrar bien requiere introducir orden en nuestros actos y deseos, para lo cual es indispensable preguntar a dónde nos llevan nuestras inclinaciones, anticipar sus fines, sus objetos, y valorarlos, todo lo cual es una obra de la razón.
Me interesa subrayar que todo esto es algo que hacemos en la vida ordinaria, cuando tras experimentar la atracción de un objeto lo examinamos, y, a resultas de esta operación, lo aceptamos o lo descartamos como objeto de nuestra intención, o bien lo retenemos como algo valioso, pero para ser realizado en otro momento, en otras circunstancias. Este proceso, implícito en nuestras decisiones, es significativo de que nuestra conducta no está determinada por nuestras inclinaciones, pero es significativo, también, de que nuestras inclinaciones proporcionan el sustrato básico a partir del cual nos resulta posible proponernos objetivos e intenciones.
De modo que en la ley natural interviene, ciertamente, la razón, pero también la naturaleza, entendiendo por naturaleza no una constitución biológica azarosa, subproducto casual de un proceso evolutivo ciego, sino una instancia tendencial diversificada en varias tendencias cuyo sentido podemos reconocer con nuestra inteligencia, e incorporar en nuestras acciones. De hecho obramos así. Y en esto precisamente encuentra otro motivo que justifica hablar de “ley natural”.
— Si he entendido bien lo que dice, la ley natural busca el sentido normativo que tendrían las tendencias naturales de los seres humanos: ¿de qué modo lo hace? ¿Piensa usted que realmente existe una esencia intemporal e inmutable del ser humano? Si no me equivoco, los desarrollos de la etnografía y de la antropología social de los últimos dos siglos más bien subrayan la radical diversidad de formas que adopta lo humano en la historia y en las culturas. ¿Considera sensato seguir hablando hoy en día de algo así como "lo natural" para todos y cada uno de los seres humanos?
— “Entre nosotros, los hombres, que nos hallamos entre las cosas corruptibles, hay algo según la naturaleza y, no obstante, todo es en nosotros mutable, ya sea por sí mismo o accidentalmente”. Esto escribe Tomás de Aquino en su comentario a la Ética a Nicómaco. Y, por cierto, no con la idea de relativizar la existencia de principios morales universales. Mantener que el hombre tiene una naturaleza no significa que no esté sujeto a cambio. Es evidente que la naturaleza humana se da de diversas maneras, no sólo en razón de circunstancias históricas, sociales o culturales, sino también en razón de circunstancias personales. Para el teórico de la ley natural, la diversidad humana no representa un problema: son modos diversos de encarnar los mismos principios.
Pero las palabras de Santo Tomás, en ese contexto, no se refieren únicamente a esta clase de variación. Tomás de Aquino sabe que hay otra clase de variación que sí contradice la ley natural. A ella se refiere a menudo cuando, refiriéndose a Julio César en la Guerra de las Galias, anota que “los germanos no consideraban ilícito el robo”. La verdad es que desconozco qué concepción de la propiedad tenían los germanos –este es el tipo de estudios etnológicos que permitirían apreciar con más justicia si lo que Julio César consideraba robo efectivamente lo era. En todo caso, Tomás de Aquino suele apuntar este ejemplo cuando habla de la posibilidad de que algunas conclusiones de la ley natural puedan verse oscurecidas en la práctica, ya sea a causa de los malos hábitos o de persuasiones falsas. Ya digo: con independencia de que su ejemplo sea acertado o no –sobre lo cual, insisto, nos podría ilustrar un análisis antropológico-social- me parece que el pensamiento de fondo es acertado: hay una clase de variación sobre la ley natural que ya no es, sencillamente, explicable como modos diversos de realizar los mismos principios morales, sino que constituye una corrupción de la ley. Pero, como decía más arriba, esto pertenece a la esencia de las leyes morales: a diferencia de las leyes físicas, las leyes morales no desaparecen por el hecho de verse conculcadas.
— En las últimas décadas, hemos asistido en filosofía y teología a un auge de la perspectiva personalista, especialmente en cuestiones morales. Desde el personalismo se intenta corregir una concepción excesivamente legalista de la ética, subrayando la preeminencia de la persona sobre la ley. ¿Se ha modificado en este debate el lugar de la ley natural en la ética? ¿Son incompatibles la teoría de la ley natural y el personalismo? ¿Cómo se entiende desde la ley natural la relación entre persona y naturaleza?
— Es cierto que durante siglos ha prevalecido en Occidente una visión un tanto legalista de la ética –y de la teología moral. Y que ese legalismo ha estado estrechamente vinculado a diversas teorías de la ley natural. Aunque, en honor a la verdad, ha habido siempre contrapuntos a este legalismo, que también se presentaban como versiones de la ley natural. De eso se ha ocupado ampliamente Knud Haakonssen en sus estudios. En realidad, hasta bien entrado el siglo XVIII la filosofía moral dominante giraba en torno a una u otra versión de la ley natural –aunque, por supuesto, tampoco faltaban voces discrepantes. Algo similar ocurría en la teología moral, como ha puesto acertadamente de manifiesto Servais Pinckaers. En general se trataba de planteamientos inspirados en versiones voluntaristas y racionalistas de la ley natural, que habían hecho de la ley, y no del bien, el primer concepto moralmente relevante. Sin embargo, como he venido indicando desde el comienzo de esta entrevista, lo que la ley natural prescribe –al menos en su formulación clásica, sistematizada por Tomás de Aquino- es realizar el bien. Para ello, el agente cuenta con orientaciones externas –las leyes-, pero esto no es suficiente: para realizar acciones buenas, es preciso “poner toda la carne en el asador”: es preciso que el agente persiga realmente obrar conforme a la virtud. La virtud, dice Aristóteles, es “lo que perfecciona a un agente y hace perfecta su obra”. Por eso, en la práctica hay una continuidad entre obrar conforme a la ley natural y obrar conforme a la virtud. Es este último aspecto –la virtud- el que se margina en las versiones legalistas de la ley natural, las cuales ofrecen una visión del obrar moral bastante mezquino: obrar moralmente quedaría reducido a cumplir una serie de preceptos. La virtud sería algo supererogatorio. Ciertamente, un autor como Kant supo darse cuenta de que el obrar moral requiere un compromiso por parte del agente, y por esa razón insistió en la importancia de la intención. Con todo, es precisamente con Kant como el planteamiento legalista de la moral alcanza su punto culminante: el primer principio moral, en Kant, no incluye una referencia al bien. Kant propone obrar “de tal manera que la propia máxima pueda convertirse en una ley universal”, y espera que de esa conformidad a la universalidad de la ley se derive el bien. En Kant, el bien moral es un puro constructo de la razón. Antes de que intervenga la razón, sólo habría “bienes premorales”. Desde un punto de vista clásico, esto es un disparate. El bien moral es práctico, pero no un puro constructo de la razón. La razón concreta el contenido del bien, no lo constituye por completo.
Sin duda, obrar bien entraña, en la práctica, cumplir una serie de preceptos, pero, desde el punto de vista moral importa, y mucho, el modo de hacerlo. Precisamente en el modo de la virtud reside lo más personal de la ética.
Pienso que el auge del personalismo en los últimos años –especialmente en círculos teológicos o del así llamado “pensamiento cristiano”- se debe a la necesidad de compensar la deriva legalista de aquellas teorías de la ley natural. Pero, cuando partimos de una adecuada concepción de la razón práctica, no es preciso poner estos parches. Con ello no quiero desacreditar los logros del personalismo ético. Pienso que muchos de esos logros pueden enriquecer la teoría clásica de la ley natural. En todo caso, no puedo ocultar que, como teoría ética, la teoría de la ley natural, en la medida en que se integre con la razón práctica clásica, me parece mucho más racional y consistente, y, por tanto, mucho más provechosa para la teología.